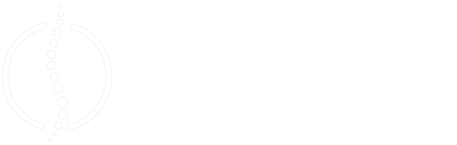Síndrome de Dolor Postoperatorio Persistente Espinal
Epidemiología
La incidencia del síndrome varía considerablemente, afectando a entre el 10% y el 44% de los pacientes que se someten a una cirugía de columna lumbar (Sebaaly, 2018), (Basiaga, 2024). A pesar de los avances en la tecnología quirúrgica, las tasas de cirugía de espalda fallida no han disminuido (Chan, 2011).
Causas y Factores de Riesgo
La etiología del síndrome es multifactorial y compleja, y no se comprende por completo (Sebaaly, 2018), (Basiaga, 2024). Los factores que contribuyen a su desarrollo se pueden clasificar en tres fases:
- Factores preoperatorios: Incluyen problemas ya presentes en el paciente antes de la cirugía, como una inestabilidad espinal no diagnosticada o una selección inadecuada del paciente para la cirugía (Bordoni, 2016), (Sebaaly, 2018).
- Factores intraoperatorios: Errores durante la cirugía, como una descompresión inadecuada de las raíces nerviosas o el tratamiento insuficiente de la estenosis del canal lateral (Bordoni, 2016), (Burton, 1981).
- Factores postoperatorios: Complicaciones que surgen después de la intervención, como infecciones, alteraciones biomecánicas, hernia discal recurrente, pseudoartrosis (falta de consolidación de una fusión), o desequilibrio espinal postoperatorio (Sebaaly, 2018), (Basiaga, 2024), (Bordoni, 2016).
El dolor suele ser de naturaleza neuropática, manifestándose con alodinia (dolor por un estímulo que normalmente no duele), hiperalgesia (respuesta aumentada al dolor) y disestesia (sensaciones anormales y desagradables) (Basiaga, 2024). Una hipótesis reciente, aunque aún no estudiada en la literatura, sugiere que la disfunción del músculo diafragma podría ser un componente no considerado en la etiología del síndrome (Bordoni, 2016).
Evaluación y Diagnóstico
El diagnóstico preciso es de suma importancia y requiere un enfoque multidisciplinar (Sebaaly, 2018), (Chan, 2011). El proceso de evaluación idealmente incluye:
- Historia clínica detallada: Revisar el historial del paciente, prestando especial atención a las «banderas rojas» que puedan indicar patologías graves (Sebaaly, 2018).
- Examen físico completo: Una evaluación exhaustiva del estado neurológico y musculoesquelético del paciente (Baber, 2016).
- Pruebas de imagen: Son insustituibles en el diagnóstico (Basiaga, 2024). Se utilizan radiografías de cuerpo entero, resonancia magnética (RM) y tomografía computarizada (TC) para identificar posibles causas estructurales (Sebaaly, 2018).
Opciones de Tratamiento
El manejo del síndrome es un desafío y debe ser individualizado y multidisciplinar, involucrando a cirujanos, especialistas en dolor y fisioterapeutas (Baber, 2016), (Chan, 2011), (Basiaga, 2024).
- Tratamientos conservadores: Generalmente, son la primera línea de tratamiento (Hasoon, 2020). Incluyen:
-
- Medicación: Analgésicos como paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos (AINE), anticonvulsivos, antidepresivos y opioides (Hasoon, 2020).
- Terapia física y rehabilitación: Es fundamental para mejorar la funcionalidad y reducir el dolor (Hasoon, 2020), (Baber, 2016).
- Terapia cognitivo-conductual y apoyo psicológico: Ayudan al paciente a manejar el dolor crónico y sus consecuencias (Hasoon, 2020), (Baber, 2016).
- Tratamientos intervencionistas: Se consideran si las medidas conservadoras fracasan (Hasoon, 2020).
- Inyecciones: Las inyecciones epidurales de esteroides y los bloqueos de la rama medial son procedimientos comunes (Hasoon, 2020).
- Otros procedimientos: Incluyen la ablación por radiofrecuencia y la lisis de adherencias (liberación de tejido cicatricial) (Baber, 2016).
- Neuroestimulación medular (SCS): Es una terapia en rápida expansión con evidencia convincente de su utilidad para este síndrome (Hasoon, 2020), (Chan, 2011). Un estudio controlado aleatorizado concluyó que la SCS es más eficaz que la reintervención quirúrgica para el dolor radicular persistente después de la cirugía de columna lumbosacra (North, 2005).
- Reintervención quirúrgica: La cirugía de revisión puede ser una opción, pero debe considerarse con cautela (Baber, 2016). Está indicada principalmente para pacientes con déficits neurológicos claros (debilidad motora, problemas de vejiga/intestino) o con evidencia clara en las imágenes de un problema estructural que sea corregible quirúrgicamente (Hasoon, 2020).
La prevención es una estrategia clave para reducir la incidencia y la morbilidad de este síndrome, lo que subraya la importancia de una correcta indicación quirúrgica inicial y de agotar primero las medidas conservadoras (Chan, 2011), (Baber, 2016).
¡Visítanos hoy y descubre cómo podemos ayudarte a vivir una vida más saludable y sin dolor!
- (Sebaaly, 2018) Sebaaly, A et al. (2018). Etiology, Evaluation, and Treatment of Failed Back Surgery Syndrome. Asian Spine Journal, 12, 574 – 585. https://doi.org/10.4184/asj.2018.12.3.574
- (Basiaga, 2024) Basiaga, B et al. (2024). FAILED BACK SURGERY SYNDROME (FBSS) Archiv Euromedica. https://doi.org/10.35630/2024/14/3.335
- (Bordoni, 2016) Bordoni, B, Marelli, F (2016). Failed back surgery syndrome: review and new hypotheses. Journal of Pain Research, 9, 17 – 22. https://doi.org/10.2147/JPR.S96754
- (Hasoon, 2020) Hasoon, J et al. (2020). Treatment options for patients suffering from failed back surgery syndrome. Anaesthesiology Intensive Therapy, 52, 440 – 441. https://doi.org/10.5114/ait.2020.101043
- (Thomson, 2013) Thomson, S (2013). Failed back surgery syndrome – definition, epidemiology and demographics. British Journal of Pain, 7, 56 – 59. https://doi.org/10.1177/2049463713479096
- (Rigoard, 2015) Rigoard, P et al. (2015). Failed back surgery syndrome: what’s in a name? A proposal to replace «FBSS» by «POPS»…. Neuro-Chirurgie, 61(Suppl 1), S16-21. https://doi.org/10.1016/j.neuchi.2014.12.001
- (Chan, 2011) Chan, C, Peng, P (2011). Failed back surgery syndrome. Pain medicine, 12(4), 577-606. https://doi.org/10.1111/j.1526-4637.2011.01089.x
- (Burton, 1981) Burton, C et al. (1981). Causes of failure of surgery on the lumbar spine. Clinical orthopaedics and related research, 157, 191-9. https://doi.org/10.1097/00003086-198106000-00032
- (Baber, 2016) Baber, Z, Erdek, M (2016). Failed back surgery syndrome: current perspectives. Journal of Pain Research, 9, 979 – 987. https://doi.org/10.2147/JPR.S92776
- (North, 2005) North, R et al. (2005). Spinal Cord Stimulation versus Repeated Lumbosacral Spine Surgery for Chronic Pain: A Randomized, Controlled Trial. Neurosurgery, 56, 98-107. https://doi.org/10.1227/01.NEU.0000144839.65524.E0